De vez en cuando, este hombre piensa que vale la pena detenerse, parar un rato, cerrar los ojos, pensar estoy aquí, pensar la vida pasa, los trenes pasan, aunque en realidad somos nosotros también quienes verdaderamente pasamos. El tiempo, él lo sabe, no existe, apenas existe nada, por momentos piensa también si nosotros existimos; lo piensa, eso sí, con los ojos abiertos, mientras cruza la ciudad de punta a punta, palmo a palmo. Como consecuencia, no se trata de las secuelas de ningún sueño, para nada.
Este hombre, alguna vez, vigila los sueños como un carcelero espía a los presos, no se deja sobornar a la primera, piensa que incluso nunca se dejaría sobornar, aunque lo piensa a voz en grito, porque nunca le gustó desdecirse cuando el horizonte es claro.
No le gusta esquivar los caminos certeros, aunque a veces también le gusta voltear el trecho marcado y perderse por lugares ignotos que le motivan a recrear el viaje. El objetivo, obviamente, siempre es alcanzar la meta por lejos que esta quede.
Hay días que necesita meterse dentro de él, desprenderse del contexto, aislarse de él mismo, habitar un espacio al que solo él tiene acceso, buscarse las cicatrices más profundas a las que ningún psiquiatra podría hallar diagnóstico certero.
Él se mete tan adentro de sí mismo que teme por momentos no encontrar la salida porque, allá en su interior, encuentra una paz reconfortante que le ayuda a esquivar las zancadillas del destino que no ha merecido o que ni siquiera entiende.
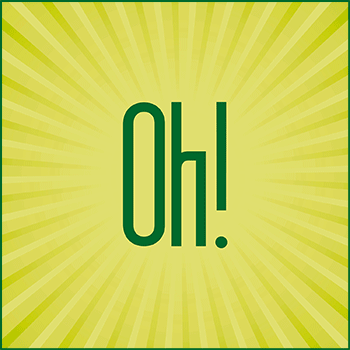
Es allí donde las dudas le atenazan con una virulencia de la que desea desprenderse lo más pronto posible. Nada le ata ya a ese espacio carcomido por sueños deshabitados donde en otros días más intensos construía un futuro a su antojo pero donde ya hoy no vale la pena tenderse a pensar en las tardes en que todo el horizonte se podía abarcar con el esplendor de las manos extendidas.
Todo queda ya, pues, en el ámbito del arbitrio, como la vela de un navío desplegada al viento, con tanta agua por delante como por detrás, o como un vagabundo en mitad del desierto, rodeado de arena infinita por todas las latitudes, o como él mismo en la esquina de una ciudad cualquiera o de esta ciudad en concreto.
Él está aquí, vestido para la ocasión, sin otro proyecto que, sin dejar de ser él mismo, amar por siempre a esta mujer que conoció unos meses atrás en un banco del parque y a la que amó y ama, piensa ahora, como nunca antes había amado.
Cuando descifra muy adentro de él mismo el significado de estas palabras, ese simple hecho le retrotrae a otro momento de su vida anterior en que siempre quiso creer en estos sentimientos tan comunes pero que a él le parecían pueriles o tan engañosos, tan inconsistentes tal vez que, ahora que son ya parte de su propio ser, quisiera entender que se ha extraviado en sus más arraigadas convicciones y que cualquier día un soplo de cordura le devolverá la razón que ahora le falta o le confunde y que al mismo tiempo le hace dichoso como nunca lo fue.
Siempre fue feliz, es cierto. Vivió sin arraigo a lugar alguno, con afectos medidos y eficaces que le alentaban un equilibrio interior puro y limpio y del que nunca quiso desprenderse. Hubo algunas mujeres, muchas o tal vez demasiadas, en una vida dilapidada a su antojo, construida con retazos de fiestas y de viajes, de algarabía y de melancolía bien nutrida de noches felices. También de sueños. Algunos ásperos y otros sinuosos como piel de melocotón.

Todo vale cuando la juventud gobierna los días y los días por contar todavía son múltiples o indefinidos, y el placer sin límites anida en el alma como un áspid que te busca una muerte dulce y que nunca muerde pero que siempre anda ahí acechando.
Cuando este hombre era joven, la muerte siempre vagaba por lugares limítrofes con la amenaza bien fundada de que nadie debe descuidar el arma que aprietan sus puños, porque la vida es tan frágil como un huevo que rueda por la mesa y una vez en el vacío poco importa la altura a la que estallen los sueños, porque antes de hacerse añicos la vida vale ya tan poco que, por momentos, pensamos o queremos pensar que un huevo, cualquier huevo, puede quedarse colgado en el aire por tiempo indefinido como a todos se les quedan los sueños propios colgados tan adentro, flotando en un océano sin esquinas al que nadie tiene acceso, solo nosotros, los dueños de ese mar ilimitado que no podemos alimentar porque nos ahoga en lo más profundo de nosotros mismos, allá donde ya no distinguimos las sombras que siempre fueron sombras de sueños imposibles. Un espacio acotado si restricciones solo a nuestra propia alma. Que no es poco.
Columna publicada originalmente en Montilla Digital el 7 de abril de 2012.
Este hombre, alguna vez, vigila los sueños como un carcelero espía a los presos, no se deja sobornar a la primera, piensa que incluso nunca se dejaría sobornar, aunque lo piensa a voz en grito, porque nunca le gustó desdecirse cuando el horizonte es claro.
No le gusta esquivar los caminos certeros, aunque a veces también le gusta voltear el trecho marcado y perderse por lugares ignotos que le motivan a recrear el viaje. El objetivo, obviamente, siempre es alcanzar la meta por lejos que esta quede.
Hay días que necesita meterse dentro de él, desprenderse del contexto, aislarse de él mismo, habitar un espacio al que solo él tiene acceso, buscarse las cicatrices más profundas a las que ningún psiquiatra podría hallar diagnóstico certero.
Él se mete tan adentro de sí mismo que teme por momentos no encontrar la salida porque, allá en su interior, encuentra una paz reconfortante que le ayuda a esquivar las zancadillas del destino que no ha merecido o que ni siquiera entiende.
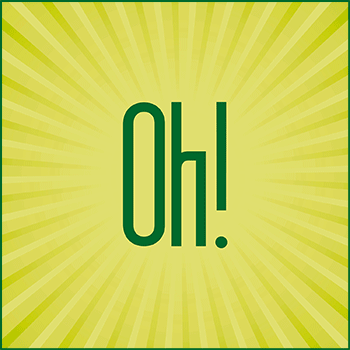
Es allí donde las dudas le atenazan con una virulencia de la que desea desprenderse lo más pronto posible. Nada le ata ya a ese espacio carcomido por sueños deshabitados donde en otros días más intensos construía un futuro a su antojo pero donde ya hoy no vale la pena tenderse a pensar en las tardes en que todo el horizonte se podía abarcar con el esplendor de las manos extendidas.
Todo queda ya, pues, en el ámbito del arbitrio, como la vela de un navío desplegada al viento, con tanta agua por delante como por detrás, o como un vagabundo en mitad del desierto, rodeado de arena infinita por todas las latitudes, o como él mismo en la esquina de una ciudad cualquiera o de esta ciudad en concreto.
Él está aquí, vestido para la ocasión, sin otro proyecto que, sin dejar de ser él mismo, amar por siempre a esta mujer que conoció unos meses atrás en un banco del parque y a la que amó y ama, piensa ahora, como nunca antes había amado.
Cuando descifra muy adentro de él mismo el significado de estas palabras, ese simple hecho le retrotrae a otro momento de su vida anterior en que siempre quiso creer en estos sentimientos tan comunes pero que a él le parecían pueriles o tan engañosos, tan inconsistentes tal vez que, ahora que son ya parte de su propio ser, quisiera entender que se ha extraviado en sus más arraigadas convicciones y que cualquier día un soplo de cordura le devolverá la razón que ahora le falta o le confunde y que al mismo tiempo le hace dichoso como nunca lo fue.
Siempre fue feliz, es cierto. Vivió sin arraigo a lugar alguno, con afectos medidos y eficaces que le alentaban un equilibrio interior puro y limpio y del que nunca quiso desprenderse. Hubo algunas mujeres, muchas o tal vez demasiadas, en una vida dilapidada a su antojo, construida con retazos de fiestas y de viajes, de algarabía y de melancolía bien nutrida de noches felices. También de sueños. Algunos ásperos y otros sinuosos como piel de melocotón.

Todo vale cuando la juventud gobierna los días y los días por contar todavía son múltiples o indefinidos, y el placer sin límites anida en el alma como un áspid que te busca una muerte dulce y que nunca muerde pero que siempre anda ahí acechando.
Cuando este hombre era joven, la muerte siempre vagaba por lugares limítrofes con la amenaza bien fundada de que nadie debe descuidar el arma que aprietan sus puños, porque la vida es tan frágil como un huevo que rueda por la mesa y una vez en el vacío poco importa la altura a la que estallen los sueños, porque antes de hacerse añicos la vida vale ya tan poco que, por momentos, pensamos o queremos pensar que un huevo, cualquier huevo, puede quedarse colgado en el aire por tiempo indefinido como a todos se les quedan los sueños propios colgados tan adentro, flotando en un océano sin esquinas al que nadie tiene acceso, solo nosotros, los dueños de ese mar ilimitado que no podemos alimentar porque nos ahoga en lo más profundo de nosotros mismos, allá donde ya no distinguimos las sombras que siempre fueron sombras de sueños imposibles. Un espacio acotado si restricciones solo a nuestra propia alma. Que no es poco.
Columna publicada originalmente en Montilla Digital el 7 de abril de 2012.
ANTONIO LÓPEZ HIDALGO



















































